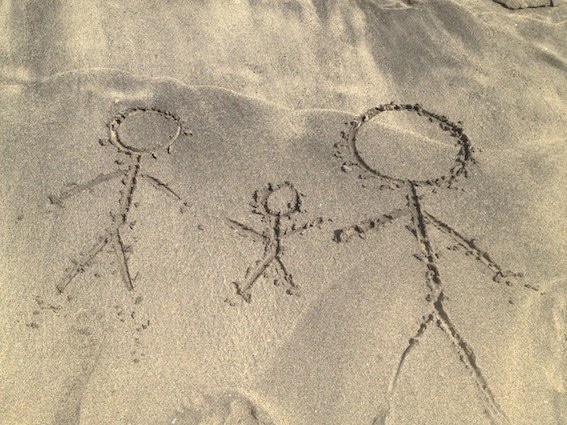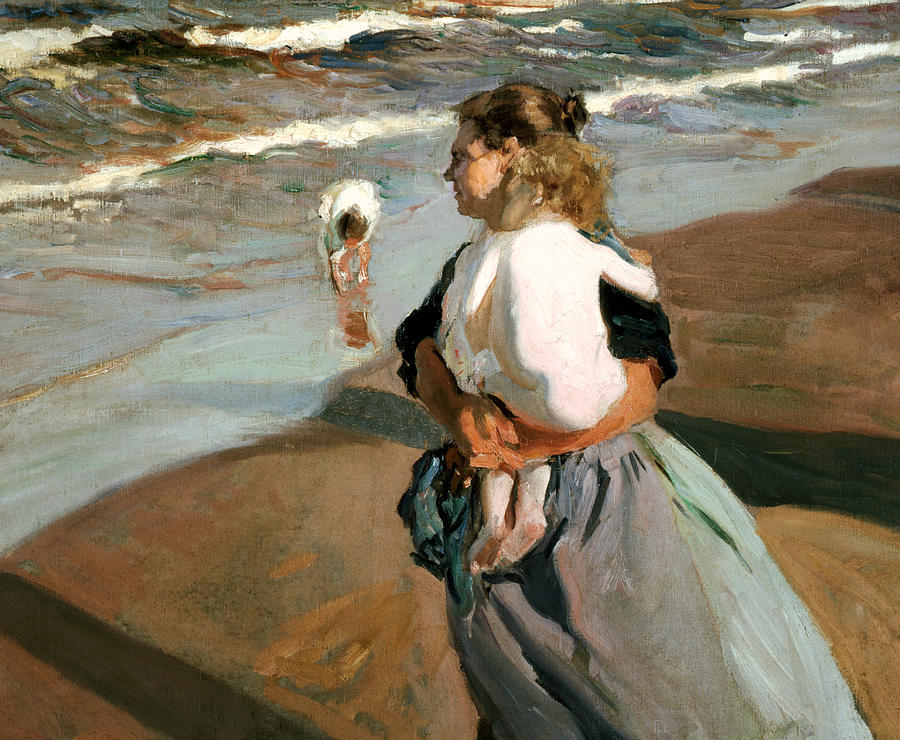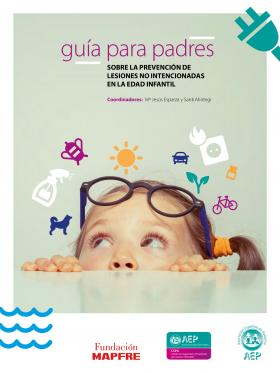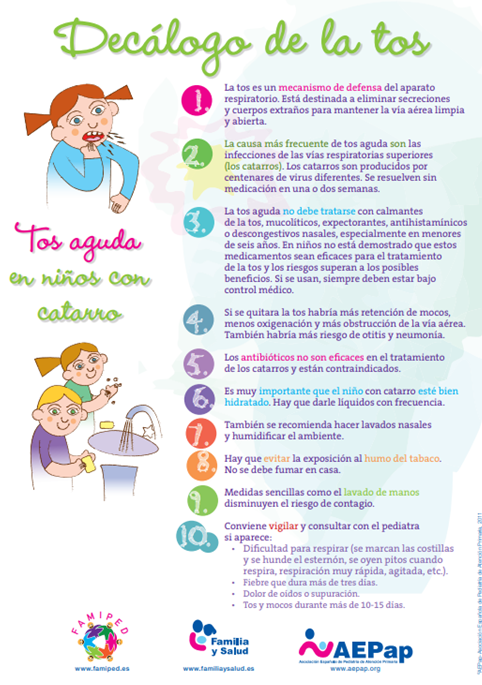Publicado en el Suplemento de Salud del diario Información
Cada mes de julio hablo en estas páginas de ahogamientos, de lo que he venido llamando “la cara amarga del verano”.
He ido recordando que los accidentes no son accidentales, son inesperados pero no ocurren por casualidad y por tanto son evitables; que los ahogamientos son la segunda causa de muerte accidental en menores de 15 años en Europa, tras los accidentes de tráfico y por delante del cáncer y las enfermedades infecciosas; que son un grave problema de salud pública y es necesario un abordaje desde distintos niveles. Pero hay mucho por hacer. Tan solo hace dos años que la Asamblea General de Naciones Unidas decidió celebrar, cada 25 de julio, el Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos. El objetivo: alentar a todos los Estados miembros a “elaborar un plan nacional de prevención de los ahogamientos”, pidiéndoles promover concienciación pública y cambio de comportamiento.
Año a año he seguido echando en falta campañas institucionales cuando llega el verano, como las de tráfico, de sensibilización y prevención frente a los ahogamientos. Por ejemplo, si la mayoría de los ahogamientos (un 70%) ocurren en piscinas privadas que carecen de las debidas medidas de seguridad habrá que incidir en ello.
A las cifras de fallecimientos (37 menores de 17 años murieron en el 2022) hay que añadir las importantes secuelas que sufrirán el 25% de los que sobreviven.
Frente a esta realidad, hablemos de PREVENCIÓN.
Los pediatras recomendamos que niños y niñas aprendan a nadar lo antes posible, es una de las capacidades que deben adquirir en su desarrollo. Además es importante que sea precozmente porque la mayor tasa de muertes por ahogamiento en España se da en los menores de 5 años.
El ahogamiento ocurre en apenas unos minutos de descuido, de forma rápida y silenciosa. La vigilancia ha de ser continua cuando estén en el agua o jugando cerca de ella y debe hacerla un adulto. No delegar esta responsabilidad en un niño más mayor. Se aconseja la norma 10/20: mirar a la piscina al menos cada 10 segundos y llegar hasta donde está el menor en menos de 20 segundos. “La mejor prevención son tus ojos y el mejor salvavidas tus brazos”.
La vigilancia durante el baño no es compatible con estar pendiente del móvil.
Dado que son más frecuentes en el entorno familiar, en piscinas privadas, éstas deben estar valladas, con un cercado completo que mida al menos 120 cm desde el suelo y con una puerta con seguro.
La piscina hinchable debe vaciarse inmediatamente después de usarla y dejarla fuera del alcance infantil. Sólo 10 cm son suficientes para cubrir la carita del bebé.
Aunque acudas a playas o piscinas con socorristas, la misión de éstos es el rescate cuando sea necesario, pero la vigilancia de los menores es una responsabilidad del adulto que les acompaña.
Enseña a tus hijos e hijas a respetar las normas de seguridad en piscinas, parques acuáticos y aguas abiertas (ríos, lagos, pantanos y playas).
Permite que se bañen solo si hay bandera verde. Los padres y madres sois su ejemplo: lo que hagáis hoy ellos lo harán solos mañana.
En la piscina evitar el cabello largo suelto, ropa de baño holgada, colgantes, cadenas, cuerdas y otros elementos que puedan ser succionados.
Los flotadores hinchables y manguitos no son aconsejables, mejor chaleco salvavidas.
Animo a aprender primeros auxilios y maniobras de reanimación. Y recordad que el teléfono de emergencias es el 112.
Y para terminar, ¿sabéis cuál es la mejor prevención? ¿ la más recomendable? que disfrutéis juntos del agua, que juguéis con vuestros hijos e hijas compartiendo el tiempo de baño… aprender a flotar, a sumergirse, a nadar. ¡Regalaos esos momentos!.
¡Feliz verano!.