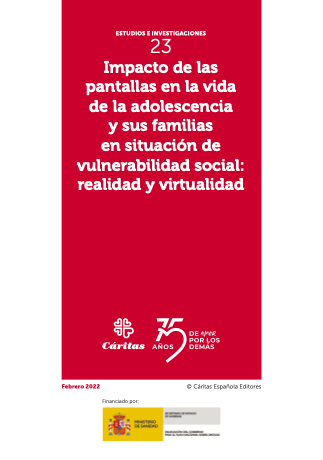Publicado hoy en el diario Información
El próximo sábado día 22 estaremos en el XII Curso de Formación para Padres de Adolescentes que se celebra en el Colegio de Médicos de Alicante.
El Programa es muy atractivo y pueden acceder al mismo a través del enlace.
Nosotras hemos sido invitadas para hablar de las “separaciones de los padres, ¿cómo podemos evitar que les dañen?”.
En palabras de Eva Bach “Separarse cuando los hijos e hijas son adolescentes, no es mejor ni peor que hacerlo durante la infancia. Lo determinante no es la edad sino la actitud emocionalmente adulta, madura y sin dramas de madres y padres. El compromiso de ambos progenitores para transformar sus propias emociones y respetarse”.
Algunos aspectos sí son singulares con hijos/as adolescentes:
* Deben enterarse los primeros. Mal empezamos si se enteran por familiares o amigos.
* Es conveniente no señalar a uno de los miembros de la pareja como el responsable de la separación, porque intentarán buscar un culpable. Evitamos así que sientan la necesidad de proteger al abandonado, al que más sufre y de culpar al otro.
* Desde el momento que se les comunica la noticia y son conscientes de que su vida cambia responderemos a sus preguntas ¿dónde voy a vivir? ¿con quién? ¿voy a cambiar de instituto/colegio?… Es necesario darles voz, hablar claramente de cómo les afectará la separación, aclararles la hoja de ruta, si habrá una pérdida de poder adquisitivo. etc. Conviene, en la medida de lo posible, establecer juntos las nuevas rutinas.
* Se hablará de cómo va a ser su vida a partir de ahora, pero NO de porqué los padres han tomado esa decisión. El divorcio es un tema de los adultos y la decisión tiene que ver con problemas entre los adultos. Los motivos de una separación incumben solamente a la pareja.
* Los/as hijos/as adolescentes no pueden convertirse en jueces. Podemos aceptar que les duela la separación, les fastidie o se quejen, pero no que juzguen, que cuestionen las decisiones o que “perdonen”. Hay que recolocar amorosamente al hijo/a: sólo se les pide que respeten la decisión.
* Dejaremos que expresen sus emociones. Probablemente será la rabia o la tristeza. Pero muchas veces ya lo intuían y sienten alivio, se acabarán las discusiones y el mal ambiente.
* Necesitan oír que sus padres van a seguir estando ahí, que seguirán reuniéndose por ellos/as cuando sea necesario. Es muy tranquilizador que vean que hay dos personas adultas que se hacen cargo de la situación y que se ocuparán de resolver los problemas que surjan. También los adolescentes necesitan oír lo que se les quiere.
* Es más frecuente en la infancia, pero a veces también los/as adolescentes pueden sentir y expresar que la separación tiene que ver con ellos/as, sentirse culpables por que les oían discutir por sus problemas, sus conductas… hay que dejarles claro que no tienen nada que ver.
* Es muy importante que los padres no estén atenazados por la culpa. Si los padres sienten culpabilidad por el daño que la separación depara a sus hijos/as, serán incapaces de ejercer la autoridad. Lo mismo ocurre si no hay comunicación entre los progenitores, si no son capaces de establecer acuerdos básicos y coherencia en los criterios educativos. Desde la culpabilidad y la incomunicación se maleduca y les crea confusión. Las consecuencias son la rebeldía, el chantaje emocional o la manipulación. La rebeldía no es tanto contra la separación en sí y las dificultades que les supone, sino más bien por las actitudes inmaduras de los padres o la guerra abierta entre ellos. El chantaje emocional o la manipulación se desactiva si los padres se comunican, se respetan, se apoyan y toman conjuntamente las decisiones relativas a ellos/as.
* A veces tras la separación el/la adolescente tiene necesidad de asumir más responsabilidad de la que le corresponde o adopta el papel de sustituto del progenitor ausente. No debemos exigirles más de lo que les toca por edad, ni hacerles adoptar un rol que no es el suyo.
Irá pasando el tiempo y los/as hijos/as adolescentes respetarán las dificultades adultas si sienten también compresión y respeto hacia las suyas, si se les escucha y se les pregunta, si se tienen en cuenta sus opiniones en los cambios que les afectan directamente. Y sobre todo, si ven que sus progenitores se implican de verdad en querer estar bien y en hacer lo posible para que ellas y ellos también lo estén.
Debemos animarles a vivir su propia vida, a centrarse en sus planes y sueños, a seguir con las rutinas que puedan ayudarle (deporte, amistades, estudios). Que nada lastre sus inquietudes. La crisis familiar puede ser para el/la adolescente una oportunidad de crecimiento, de madurez, responsabilidad y autonomía.
Cecilia Martí. Orientadora y Mediadora Familiar
Isabel Rubio. Pediatra