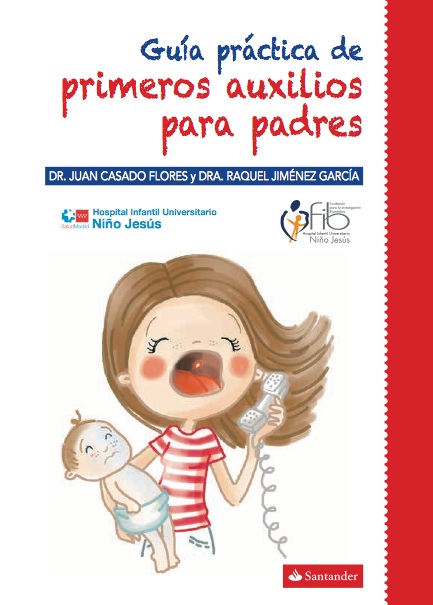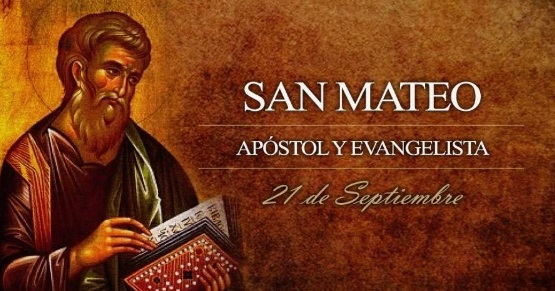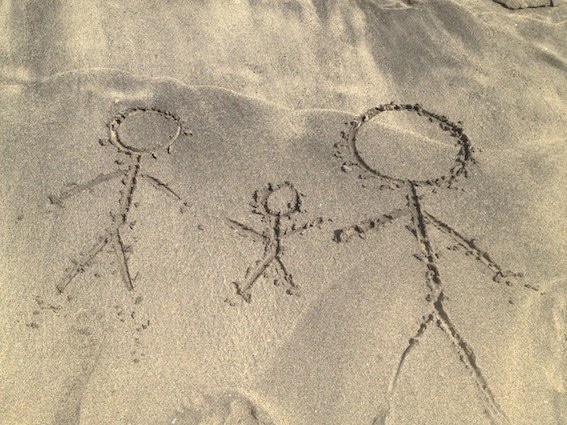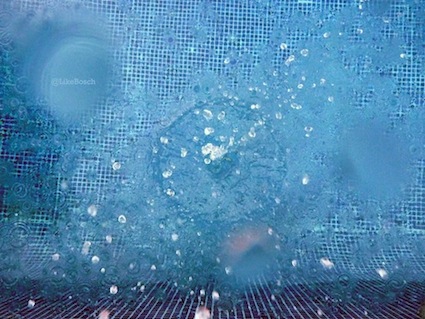
Semanas pasadas publicaba en el periódico Información este artículo mi compañero y amigo Mariano Mancheño, pediatra en Altea y que tenía pendiente publicar en maynet. Finaliza el verano y un año más con cifras escalofriantes de muertes por ahogamiento, por esto agradezco a Mariano este necesario recordatorio.
Me gusta el agua. Me gustan las playas solitarias y las no tan solitarias. Siempre hemos ido con mis hijas y ahora con mis nietos y lo pasamos bien. Vivimos para reir, para soñar, para jugar, y el verano parece una invitación a todo ello. Vivo apenas a 20 metros de la orilla y me duermo acunado por el ruido de las olas.
Termina Agosto. Releo los artículos de mis colegas y los propios de los últimos meses de esta tribuna pediátrica (vacunas, lactancia,tabaco, refugiados, cáncer,antibióticos, alergias,protección solar, etcétera). Son un nutrido grupo de ensayos cortos y asequibles pero no encuentro referencias a los ahogamientos. Pensando que más vale tarde que nunca me pongo a ello.
A diario salen noticias en televisión u otros medios del incremento del número de ahogados en 2017 con respecto a 2016 (que no eran pocos) y las cifras son escalofriantes. Al final del año estaremos hablando de una cifra de muertes por ahogamiento equivalente a la mitad de la de los accidentes de tráfico.
Hechos:
El porcentaje de ahogamientos ha aumentado un 15 % con respecto al año anterior y no es el momento de averiguar la causa.
De los ahogamientos con resultado de muerte sólo este año , aproximadamente 320 , unos 70 son menores, niños.
Considerar también que muchos casos de «casi ahogamiento» que no están en las estadísticas sobreviven sin secuelas, pero no todos.
Que la provincia de Alicante es la que más ahogados lleva de España. Sí, Alicante, la nuestra.
Cuando hay planes de prevención de accidentes y se aplican, se comprueba que son muy eficaces. ¿Para cuando campañas de prevención en TV, redes, colegios…? Reclamo un plan nacional de instrucción de técnicas de reanimación como se está haciendo con la prevención de obesidad, el maltrato infantil u otros. Al final del artículo seleccionaré referencias donde la reanimación cardiopulmonar esté bien explicada.
Lo que hay que hacer:
Nunca dejar a menores solos sin supervisión en playas, piscinas, embalses o ríos por seguro que parezca el entorno. No olvidemos las bañeras o pequeñas piscinas en casa. Bastan 2 centímetros y 2 minutos para que ocurra un accidente.
Revisar y asegurar periódicamente el vallado de piscinas, piletas y balsas. El mayor número de ahogamientos se produce en piscinas privadas.
Muchos accidentes son provocados por saltos desde rocas o trampolines y en el caso de adolescentes asociados al consumo de alcohol en un 25 %. En estos casos los traumatismo de cráneo y columna agravan el pronóstico.
Respetar escrupulosamente las banderas de playas y las indicaciones de los socorristas. Bañarse preferiblemente en donde los haya.
Ir provistos de chalecos salvavidas reflectantes para actividades náuticas (remo, surf, paddel surf, veleros…)
Enseñar lo antes posible a nadar a los pequeños pero saber que aunque sean capaces pueden ahogarse igualmente por cansancio, golpes, mareos, despistes.
Cuando hay una persona hundida hay que sacarla del agua lo antes posible y comprobar respiración y latido iniciando maniobras de reanimación mientras se solicita ayuda (112). NO intentar un rescate con aguas movidas o profundas si no se está muy seguro de saber hacerlo bien. Muchos ahogados lo son en el intento de auxiliar a otro.